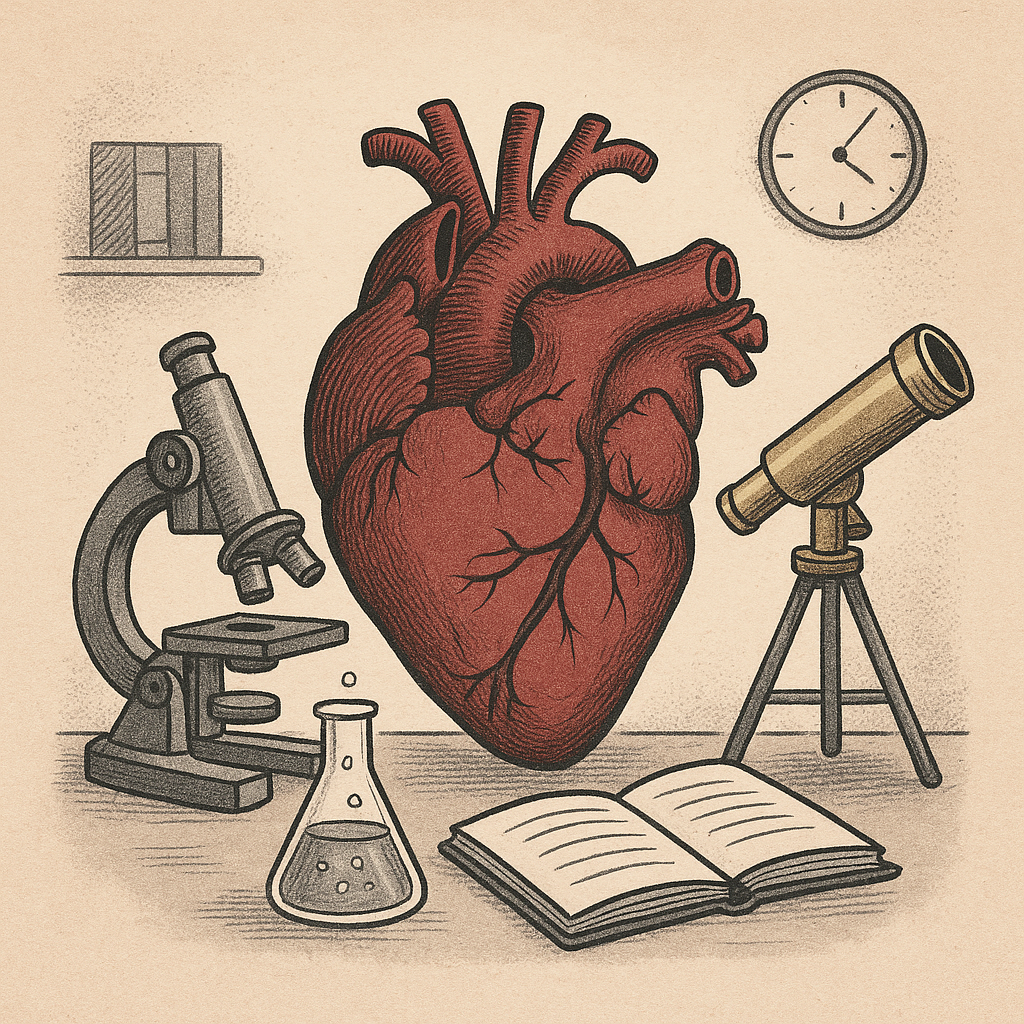
La metodología no se memoriza, se habita
Durante más de veinte años transitando la universidad, pude identificar un patrón que se repite una y otra vez en la mayoría de las instituciones: la forma en que se enseña la ciencia. En general, se transmite una visión clásica, tradicional, que deja poco espacio para pensar el verdadero proceso de investigación como una experiencia vital. Podría repetir casi como un mantra las características que nos hacen memorizar: neutral, no valorativa, intersubjetiva, sistemática, objetiva.
Pero bajo ese esquema aparentemente aséptico, subyace un conjunto de valores no dichos, que orientan la ciencia como actividad profundamente humana. Si la ciencia debe ser objetiva, ¿acaso la objetividad no es ya un valor? Si debe ser neutral, ¿qué hacemos con el contexto de descubrimiento y la posición del autor? Yo soy una investigadora situada: nacida en un determinado territorio, formada bajo ciertas lógicas, atravesada por experiencias propias que afectan mi mirada.
Y eso no le quita valor a la ciencia. Todo lo contrario: la vuelve más real, más encarnada, más potente. El problema no es que el investigador esté involucrado. El problema es hacer de la ciencia una utopía deshumanizada e inalcanzable, que excluye al deseo, al cuerpo, a la historia del sujeto que investiga. Esa figura impersonal, tan repetida como ideal, aleja vocaciones y genera frustración.
Cuando nos entrenamos para formar parte de la comunidad científica, se nos pide adquirir habilidades “técnicas” para formular proyectos. Pero muchos estudiantes se sienten ajenos, artificiales, forzados. Es porque falta reconocer lo fundamental: que el/la investigador/a está completamente involucrado/a. En especial en el trabajo de campo, donde no solo observa sino que vibra, elige, se conmueve, desea.
El deseo es motor. Es punto de partida. Es lo que permite formular preguntas, sostener la búsqueda, interpretar lo que aparece. Si no se habilita ese deseo, si no se reconoce su papel fundante, la investigación se vuelve vacía.
Investigar no es aplicar una receta. Es implicarse con una pregunta que arde. Y eso involucra la mente, sí, pero también las emociones, el cuerpo, la historia.
Por eso creo que enseñar Metodología de la Investigación no debería ser una secuencia de pasos a seguir, sino una invitación a un encuentro: con el conocimiento, pero también con uno/a mismo/a.
Si algo se encendió en tu orilla, podés dejar una palabra acá.
Toda palabra será leída con atención. Las que vibren, quedarán visibles.
Este diario no enseña: arde, camina, duda y escribe. ¿Seguimos andando?
← Volver al Diario de una PedagogaQuema el campo para que el deseo brote.

© Yanina Torres — Pensar. Encarnar. Mutar.
Hecho en Argentina con fuego lento.
yo@soyyaninatorres.com